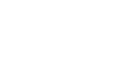ALBERTO MÜLLER (Universidad de Buenos Aires)
El retiro del Estado como operador del autotransporte público urbano en la Región Metropolitana de Buenos Aires se produce en la década de 1960. Se integra entonces un conjunto atomizado de oferentes, articulando una red que acompaña la expansión urbana extensiva de la región; en este proceso, la prolongación de líneas va de la mano de la desaparición de numerosos emprendimientos, mayormente dentro de la Capital Federal. Este proceso ocurre en el marco de una regulación pasiva, donde el Estado – extremamente limitado en recursos y ambiciones planificadoras – solo convalida iniciativas privadas. En las décadas del ‘70-‘80, el sistema resultante no requiere subsidios y opera a tarifas relativamente bajas (en el orden de 10-15 centavos de dólar por pasaje), aunque a costa de muy pesadas condiciones de trabajo del personal de conducción. Esta evolución anticipa en alguna medida las pretensiones desreguladoras y privatizadoras de las reformas de los ’90 – esto es, un servicio privado, de bajo costo, sin privilegios laborales y sin solicitudes al fisco. Paradójicamente, empero, esta década verá modificaciones importantes. Se desencadena un incremento tarifario (llegando a 80 centavos), el sistema pierde un 30% de su demanda – tras 30 años de estabilidad –, se modifican las condiciones de trabajo, y el Estado bloquea toda posibilidad de reajuste de la red. La crisis de 2001-2 agrega un componente inédito, que es la implementación de un subsidio creciente, hoy día equivalente a algo más del 50% del ingreso de los operadores; ello permite mantener valores ya más bajos de tarifa (actualmente, 30 centavos de dólar); mejoran sustancialmente las remuneraciones del personal y se produce una recuperación de la demanda.
Este trabajo apunta a ofrecer algunas hipótesis acerca de los factores que pueden haber influido en esta singular trayectoria, a través del análisis de los sucesivos contextos históricos e institucionales en los que se desarrolló esta actividad, combinados con sus particularidades sectoriales. Así, la pasividad estatal de los años ’60 al ’80 parece ser el reflejo de un relativo interés por la región, dada la inexistencia tanto de conflictos serios en la región, como de una instancia metropolitana de decisión. En la década del ’90, la política sectorial es de interpretación más compleja; ella parece apuntar a no exponer al sector a las críticas de legitimación que recoge gradualmente el proceso de privatización que el gobierno nacional encara con notable alcance. Por último, el otorgamiento de subsidios, pensado primeramente como un instrumento de descompresión en un clima de anomia, se torna un imperativo, como parte de la política general de contención tarifaria de los servicios públicos.